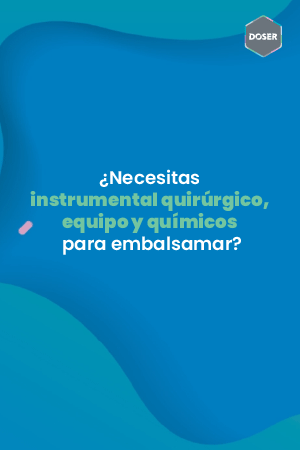El 6 de diciembre de 2013 en Meliandou, un pequeño pueblo ubicado al sur de Guinea, en el África Occidental, murió Émile, un niño de dos años, por fiebre y diarrea, síntomas nada extraordinarios para las numerosas regiones de ese Continente, sumidas en la pobreza y con altos índices de mortalidad infantil.
 Pero lo que llamó la atención de este fallecimiento es que enseguida murió su madre Sia, después su abuela Koumba y su hermana Philoméne con apenas tres años de edad. Además, en los siguientes días todos los de esa población ya habían sufrido fiebre alta, vómitos y diarrea, y a muchos de ellos les causó la muerte. Nadie sospechaba todavía que la costumbre africana de tener estrecho contacto con los cadáveres para expresar el duelo a sus muertos durante el funeral, detonaría una epidemia de Ébola en todos los pueblos vecinos, ciudades y países a los que viajaron los familiares y personal sanitario.
Pero lo que llamó la atención de este fallecimiento es que enseguida murió su madre Sia, después su abuela Koumba y su hermana Philoméne con apenas tres años de edad. Además, en los siguientes días todos los de esa población ya habían sufrido fiebre alta, vómitos y diarrea, y a muchos de ellos les causó la muerte. Nadie sospechaba todavía que la costumbre africana de tener estrecho contacto con los cadáveres para expresar el duelo a sus muertos durante el funeral, detonaría una epidemia de Ébola en todos los pueblos vecinos, ciudades y países a los que viajaron los familiares y personal sanitario.
Para febrero del 2014, dos meses después del sepelio de Émile, la epidemia de Ébola más grave y expansiva de la historia actual, ya había adquirido una fuerza inusitada y tomado un impulso que la proyectó a nivel mundial.
De esta manera la muerte de un niño africano, pobre e igual a tantos millones que han corrido la misma suerte, y que generalmente pasan desapercibidos, ha tenido consecuencias que tienen al mundo en pánico, incluyendo a los países más ricos donde la muerte infantil es un caso inusitado.
La muerte de Émile es un forzado llamado a la conciencia de que mientras exista desigualdad, pobreza y enfermedad en cualquier lugar, nadie estará a salvo
(Fragmento del artículo que se publica en NOVUS FUNERARIO Nº8, ya en circulación)